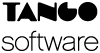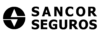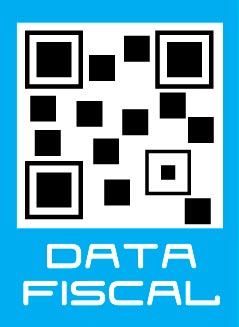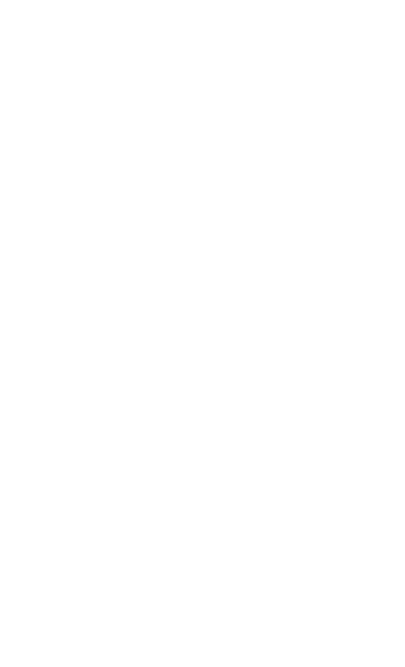Por Luciana Peker
Una nena se sube a un auto. Está olvidado en una terraza en la que se chapotea en un cumple de dos años, en verano. El auto se pone en movimiento, y pasa de ser un Fitito con menos destino que en un juntadero de chatarra, a convertirse en una Ferrari codiciada por los ojos del cumpleañero. La tensión se motoriza. La nena se queda al volante. El nene quiere subirse. La incomodidad de esa disputa se traslada a los adultos. “Compartir” es una palabra difícil. Y, frente al conflicto, a veces, gana el desinterés, y muchas otras, la lección de la generosidad empalmada con la amistad o la culpa. La niña, que todavía no habla, pero ya mira desafiante y curiosa, ya pone los pies en el piso y pide avanzar y ya observa las señales del mundo en el que anda, escucha a su padre que, para alentar el pase de manos del autito codiciado, le sugiere:
–Dejalo al nene que tiene que ir a trabajar.
–Ella también tiene que ir a trabajar -interpone la tía del nene, para que el reflejo del trabajo no deje a los varones en el lugar de ocupados (que hoy ostentan) y a las mujeres en el de usos que no son imprescindibles (que hoy sufren).
Le pide al muchachito que la espere otra vuelta terracera más, mientras el papá asiente con una sonrisa que aterriza en la cuenta de los estereotipos que llegan a la mente, y el nene –en solo cinco minutos– juega a ir a hacer las compras al supermercado, otra posibilidad abierta, a las fronteras que el género establece ahora (también) para los varones. La nena sigue chapoteando. No pasa nada y pasó de todo.
El juego, en la infancia, es libre. Pero no es libre de una contaminación brutal de estereotipos de género. Incluso ahora, a diferencia de hace diez o cinco años, están más detectados, pero surgen con una naturalidad pasmosa que no se liquida en un chasquido de dedos, después de años de historia y domesticación para que las nenas cedan su lugar y los nenes tomen el control.
Pero, sin dudas, en la infancia, deconstruir los roles de género no es una idea complicada, sino que se vuelve una operación sencilla. Tanto como construir torres con los Rastis y que las niñas y niños las derriben para volver a armar y volver a tirar. Porque ese giro, en el que las canciones, los cuentos, los juegos, adquieren su gracia en la posibilidad de repetirse al infinito y más allá (gracias, Toy Story) es en donde la posibilidad de armar y desarmar, de hacer y rehacer se vuelve un camino hacia el futuro.
Hoy, la literatura infantil ofrece un mundo de posibilidades. Por ejemplo, las Antiprincesas, que Nadia Fink lanzó y escribió, y cambió la mirada sobre el interés de las niñas, de Editorial Chirimbote; los libros de ciencias de Iamiqueé; los Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Editorial Planeta; Feministas para colorear, 35 mujeres que cambiaron el mundo, de Carolina Aguirre y Eliana Iguiñez, editado por Monoblock; y Como una película en pausa (para pre-adolescentes), de Melina Pogorelsky, sobre amor y diversidad. Estos libros, y muchos otros, son algunos ejemplos de mundos que se abren, se ofrecen, se adivinan, se vuelven posibles y encantadoramente libres.
No se trata de cerrar puertas, canciones, músicas, programas, disfraces, ofertas o ventanas. Se trata de que todos los aires puedan circular, cantarse, contarse, armarse y desarmarse. Subirse y manejar el volante, saber esperar y ceder el lugar, saber tomar el mando y andar en primera sin culpas, saber voltear lo establecido y, también, disfrutar de las tradiciones. Inventar y reinventar el mundo. La revolución es de las niñas y niños. ¡Y llegó para disfrutarse!